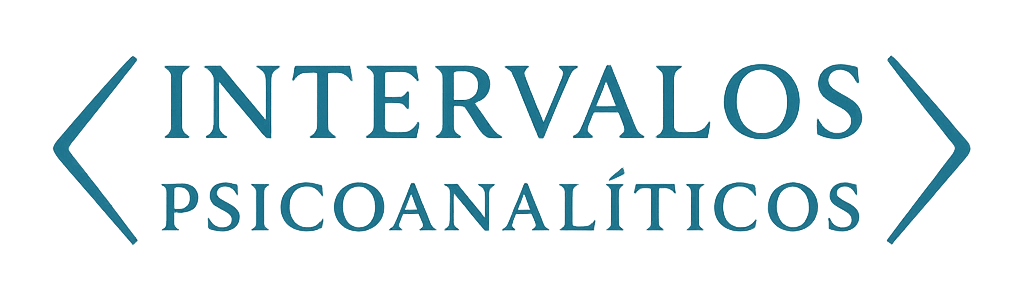Hace algún tiempo, en una conversación interdisciplinaria con un médico, un abogado y una licenciada en marketing, debatimos sobre si existía algo como un “instinto materno”. Me sorprendí defendiendo en soledad la hipótesis psicoanalítica de que nada parecido al instinto persiste en el humano. Según el psicoanálisis, la maternidad —al menos en una de sus versiones— se liga más bien a un deseo singular de ocupar esa función.
Me quedó la pregunta de por qué, aún personas familiarizadas con discursos psi (no necesariamente psicoanalíticos), sostienen con tanta convicción la idea de un origen “genético, natural o instintivo” de la función materna. Se olvidan de que las formas de la maternidad se modifican según las épocas históricas, latitudes y la subjetividad, y que la posibilidad de maternar no se reduce a la genitalidad o identidad de género. La función materna no es privativa de un sexo u orientación sexual.
Pensar que toda mujer está biológicamente predestinada a ser madre es una subjetividad moderna con consecuencias importantes: ¿es el cuerpo femenino solo un receptáculo reproductor, despojado de deseos y proyectos propios? Sin embargo mis compañeres de charla lejos estaban de ser inquisidores medievales, al contrario. Concluí que si se les imponía la intuición de que existe para ellos algo parecido a un “instinto materno” es porque sus madres, una por una, cada cual con su historia y subjetividad, encarnaron un deseo singular de maternarlos, deseo que por su presencia hace pasar por “natural” lo que puede estar ausente en otras situaciones.
Si descartamos el supuesto “instinto”, entonces ¿qué es el “deseo materno”? Este concepto se explica en la relación que existe entre el “soporte necesario”, la estimulación del cuerpo erógeno en los primeros cuidados según Freud, y la “renuncia”, el habitar la decisión de cederlo a la vida. La persona que encarna esta función (que puede no identificarse como mujer heterosexual) hospeda, cobija, nutre, habla a este cuerpo acuífero, manojo fragmentario de nervios en pleno neurodesarrollo. Una madre sostiene la prematuración humana y su fragmentación, es la “lengua materna” que permite estabilizar la identidad, anclada a genealogía, cultura, historia y territorio.
Parábola del rey Salomón.
Entonces, afirmamos que la construcción de la identidad del nuevo ser debe trascender el campo materno ¿Cómo pensar que una madre fundamentalmente es quien “renuncia” a su niño? Recurramos a la parábola del rey Salomón. Dos mujeres reclaman al mismo niño ante el Soberano. Una de ellas reclama un hijo ajeno, ya que al propio lo habría asfixiado por la noche al dormirse sobre él. El asunto es que no se sabe cuál miente, no hay testigos, por lo que es imposible constatar, en los hechos, cual es la madre “biológica”. Aún no se sabe si por crueldad, fastidio o astucia el Rey descubre cuál de ellas era “una madre” al mandar a cortar en dos al niño, una de ellas prefiere cederlo a la otra antes que lo maten. El Rey de Israel encuentra “una madre” (no a la biológica, sino a quien ocupa la “función”) en aquella que está dispuesta a abandonar la primitiva “indiferenciación o fusión” (¡es mío o de nadie!), en aquella que decide por amor cederlo a la vida, para mantenerlo vivo.